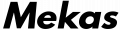Ilustración: Alice Guy. Por Gorda Miami
(Publicado originalmente en Revista Caligari, Año 1 – Número 2)
Por Rocío Molina Biasone.
≪El feminismo está destruyendo el arte≫, dicen varios. ≪El feminismo es la principal amenaza a la literatura≫, dijo algún iluminado ganador de un Premio Nobel. Los entiendo, tranquilos, lo sé: están asustados. La verdad es que no tienen por qué estarlo. Bueno, no a menos que tengan motivos para creer que el feminismo tiene sus razones para “amenazar” vuestro sagrado arte. Pero no. Tranquilos, respiren, disfruten. El feminismo no viene a destruir el arte, sino que llega para dejar en evidencia cuánto de ese arte mundialmente reconocido, aplaudido, analizado, viene de una perspectiva autoral poco diversa. Porque hasta fines del siglo XX, el arte venía de la cabeza de un grupo selecto y relativamente reducido: varones blancos y, por lo general, de clase media o alta.
Sí, ya sé: a algunos de ustedes, la frase anterior les hizo hervir la sangre. Y tal vez hasta pensaron, o por qué no, dijeron en voz alta, dolidos, ≪¡Eran buenos artistas y se merecen su reconocimiento!≫. Querido lector, querida lectora, ¿en qué momento lo negué? No nos confundamos, nadie está negando que “eran otras épocas”, pero tampoco hay que olvidar que incluso esas épocas vieron su buena porción de artistas mujeres —y ni hablar de artistas que pertenecieran a grupos minoritarios— solo para que nuestra historia las ocultara, como sucedió con Alice Guy. Imagínense la indignación de una estudiante de cine al descubrir que sus programas de estudio, y la historia del cine misma, habían borrado del grupo de «pioneros del séptimo arte» a la que, hoy se cree, no solo fue la primera mujer directora, sino también la primera cineasta en hacer una película narrativa (La Fée aux Choux). Auguste y Louis Lumière, Georges Méliès, D. W. Griffith, Sergei Eisenstein… Uy, ¡se nos terminó la tinta!
Y tampoco es cuestión de caer en la repetición de una frase tan absurda y sinsentido como “separemos la obra del artista”, solo porque les enoja que dejemos en evidencia que tantos artistas hombres se hayan legitimado a costa de mujeres y minorías. ¿Separar la obra del artista? Jamás vi a nadie en el mundo del arte, o de la crítica, hacer eso, o desearlo, hasta que no sale a la luz la cuestión de lo misógino y xenófobo que era dicho pintor, cineasta, o escritor. ¿Separar la obra del artista? ¿Para qué les estaremos dando premios a ellos, entonces, si son cosas separadas? ¿Para qué hablaremos de “un Picasso” y no de “un cuadro de uno de esos cubistas”, si el autor debe ser desvinculado de la obra?
No, no hace falta que me expliquen. Yo sé a qué se refieren con esa frase. A pesar de mi género, no creo que mis “poderes de razonamiento y reflexión” sean naturalmente “defectuosos” (gracias, Schopenhauer, por tus sabias palabras). Lo que quieren decir, es que no dejemos de ver el mérito artístico de las obras de estos machistas, solo porque hayan sido machistas. ¿Y saben qué? No quiero hacer eso. No estoy en desacuerdo. El arte puede tener cualidades novedosas o bellas más allá de quién lo haya producido. Pero esto no quiere decir que hoy no podamos sacar a la luz los abusos sobre los cuales se construyeron los “maestros del arte”, pues a los artistas les quiero exigir lo mismo que a cualquier otro ser humano en este mundo, y más allá de lo que muchos repitan para defenderse, no, ser una persona despreciable no te hace más interesante como artista. Por otro lado, ser capaces de apreciar el arte que ha sido producido a lo largo de la historia más allá de que haya sido elaborado desde un punto de vista unilateral, no quita que queramos y debamos hablar de esta falta de pluralidad, o que no podamos reclamar que, en el presente, el arte ya no puede venir de una sola mirada, de una sola fuente. Y tampoco desestima nuestro reclamo de poner en evidencia los porqués de esta histórica unilateralidad, por qué solo algunos podían dedicarse a producir arte, y por qué los ejemplos que existen de personas diferentes a ellos que también pintaron, filmaron, escribieron, rara vez llegan a ser mencionadas en la Historia del arte occidental.

Las malcogidas (2017), de Denisse Arancibia Flores
¿Qué es el cine feminista?
Puede que mi introducción haya sido algo engañosa, pues no es precisamente de todo esto que vengo a hablar, sino de la actualidad, de cómo la última ola feminista “rompió” sobre el séptimo arte y llegó para quedarse. No me interesa tanto, en esta ocasión, hablar de la deuda que tiene el cine para con las mujeres y la comunidad LGBTIQ, sino de cómo está siendo saldada desde hace un par de décadas gracias a cineastas mujeres de todo el mundo, en todos los géneros cinematográficos y con una diversidad de relatos y formas que los reaccionarios del cine de seguro no esperaban, ya que para ellos, el cine “de mujeres” sigue limitándose a las historias románticas y a lo melodramático.
Son muchos también quienes confunden la noción de “cine feminista” con que se hagan películas con un elenco casi exclusivamente de mujeres, o con que sean heroínas incorruptibles, o con que las mujeres tengan una moral intachable. Muy lejos está de ser así. De hecho, la respuesta a la pregunta de qué significa hacer cine desde un visión feminista es tremendamente simple, y a la vez, parafraseando a Angela Davis, aparentemente “radical”: es escribir películas en las que las mujeres son personas. Con experiencias de vida propias, con puntos de vista diferentes, pero en fin, somos personas complejas, con matices, con un mayor o menor sentido de ética, muy diferentes la una de la otra en deseos y ambiciones. El cine feminista pide que por favor dejen de construir personajes sobre la idea de un “espíritu femenino”, o de las peculiaridades de la “psique femenina”, como si estas fueran características naturales y no el resultado de experiencias de la vida en sociedades sexistas.
Reírse de una misma
Empecemos por lo más ameno: la comedia. Me quiero correr de las comedias “feministas” que más acaparan las redes y la taquilla, o los spin-offs que hace Hollywood para adaptarse a la nueva era sin tener un mínimo de originalidad. Todo el alboroto y la ira alrededor de las nuevas versiones con elenco exclusivamente femenino de Los cazafantasmas (Ghostbusters, 1984) y de La gran estafa (Ocean’s Eleven, 2001) está dirigido hacia el lugar equivocado, como si el feminismo se hubiera organizado para “arruinarles la infancia” a algunos fans, cuando la verdad es que el único causante de todo esto es, nuevamente, el sexismo en la industria de cine: Hollywood está atravesando una década de profunda sequía en originalidad, y está tan plagado de sexismo que le es imposible pensar en historias con personajes femeninos desde cero. En otras palabras, Hollywood simplemente no sabe construir protagonistas de buenas historias, si de mujeres se trata. Tienen que hacerlas a partir de la costilla de Adán.
Entonces, no. Hollywood no me interesa. Las comedias realmente feministas que se han estado produciendo bien pueden encontrarse en los Estados Unidos, pero también en Bolivia, en Israel, en Argentina. Mientras que la mayoría de las comedias taquilleras estrenadas anualmente —ya sean nacionales o internacionales— basan su humor en una serie de eventos ridículos y en un evidente efecto de bola de nieve, aquellas realizadoras apostaron por otro tipo de historias, por el humor de lo cotidiano, por el absurdo en el día a día, por lo cómico que hay en cada familia y grupo de amigos.
Empecemos por Greta Gerwig, la actriz, guionista y directora estadounidense que hizo furor con su segundo largometraje, Lady Bird, estrenado a principios de 2018. Gerwig ya había demostrado su originalidad creativa como coguionista de Frances Ha (Noah Baumbach, 2012), en la cual la comedia no es obvia, sino que reside más bien en la relación de dos amigas veinteañeras y sus desencuentros, así como en la pereza de Frances, los caprichos de una típica millennial que debe ganarse el pan. El humor de este filme, que también lleva la clara huella del estilo de Baumbach, es similar al de Lady Bird, solo que debe adaptarse a una nueva edad y nuevas vivencias: la adolescencia. Lo cómico, sin embargo, reside nuevamente en el personaje principal y su relación con el universo. Cuando nos ponemos a pensar, la mayoría de las cosas que pasan en la película no son excepcionales, sino todo lo contrario: son las vivencias de muchas adolescentes. Y justamente, para hacer ese humor, para verle la gracia a algo sin por eso arrebatarle al personaje sus sentimientos de tristeza, o para justamente poder entender la dinámica de una relación madre-hija, los realizadores tienen que haberlo vivido.
Vamos hacia el sur y estamos en Bolivia, un país con una industria cinematográfica lejos de tener el desarrollo que tiene la estadounidense, e inclusive la argentina, pero aún así Denisse Arancibia Flores pudo realizar su ópera prima, Las malcogidas (2017), una comedia musical sobre una mujer treintañera con un cuerpo gordo que la sociedad rechaza e insulta, rechazo que ella misma absorbe para consigo misma, mientras vive con una abuela demandante y una hermana trans que necesita dinero para pagar una cirugía de cambio de sexo. Como disponiéndose a hacer el musical anti-Hairspray —si sos una mujer gorda, si sos trans o marica, estar con una sonrisa de oreja a oreja las veinticuatro horas del día es una utopía, porque la discriminación es constante, y duele—, Arancibia Flores habla de la gordofobia, la transfobia y la homofobia, y de cómo, en el acto sexual, el placer femenino siempre termina estando por debajo del masculino en importancia; todo ello a través de la música y del canto, de una violencia coreografiada y un dolor que para ser transmitido y tolerado, debe venir con melodía.
En Hoy partido a las 3 (2017) de la correntina Clarisa Navas, encontramos una de las pocas ficciones hechas sobre mujeres jugando al fútbol. La pasión y las reglas son las mismas, lo único que cambia son los ojos que las miran, y cómo las miran. Afortunadamente, esta película no es sobre esa mirada, sino sobre la interna, la de las pibas que tienen que esperar una tarde entera para poder jugar un partido. Las risas, nuevamente, no pasan por situaciones complejas o espectaculares, sino por la conversación de esas chicas, por lo cómico de la propaganda política a escala menor de quienes organizan el torneo, por esa espera que se alarga y se vuelve un disparador para que ellas vayan y vengan, se peleen y se enamoren, se rían a carcajadas y hagan jueguitos con la pelota.
Cruzamos el charco y aterrizamos en Israel, donde dos directoras realizaron dos filmes muy diferentes en estilo y contenido, pero ambos refieren a mostrar las contradicciones y el absurdo que rodea a la manera que tenemos los millennials de relacionarnos, ya sea con otros como con nosotros mismos. En Personas que no son yo (People That Are Not Me, 2016), la protagonista —interpretada por la misma directora, Hadas Ben Aroya— se desenvuelve a través de una red de la cual no puede salir, una red que fue tejida por una sociedad moderna que confunde libertad con desinterés afectivo, y que nos inculca un miedo patológico a mostrarnos vulnerables y sensibles, dejándonos, en consecuencia, más desprotegidos que al principio. Por otro lado, Karni Haneman escribió y dirigió la historia de dos amigos y dos amigas que se conocen por azar, pero la historia está lejos de ser una comedia romántica. Los personajes de Fuck You Jessica Blair (2017) atraviesan diversas crisis de identidad: el rechazo a lo israelí, el descubrimiento de la propia sexualidad, el miedo a envejecer. Es una película basada en los diálogos, conversaciones ligeras sobre asuntos complejos disparadas y conectadas por la aparición esporádica de un personaje enigmático y queer que los mete, pero también los saca, de aprietos. Una vez más, lo gracioso no está en el show, sino en la vida misma, vista desde una perspectiva y un tipo humor que el cine subestimó y dejó de lado.

Hoy partido a las tres (2017), de Clarisa Navas
Mater-ror y monstruos interiores
Al género de terror y misterio también le hacía falta una alianza con un género que no fuese el masculino. Ya sea que se trate de un relato en el cual el objeto o razón a temer fuese de origen supernatural, fantasioso, psicológico, o realista —o todo junto—, la perspectiva feminista pudo aportar mucho en materia de contenido y forma para la creación de lo terrorífico.
Notoria fue la proliferación, por ejemplo, de historias de misterio y terror que lidiaran con el tema de la maternidad: no me refiero al recurso de una madre que teme por su hijo, que lo defiende contra todo; sino más bien al de una madre que le teme a su hijo, o a la maternidad en sí. Resulta curioso —y a la vez, puede que no tanto— la cantidad de narraciones que han sido escritas y/o dirigidas por mujeres sobre el miedo a ser madre, y el temor a que los propios hijos (por algún motivo, los hijos en cuestión suelen ser varones) sean malvados o peligrosos. Aunque no debería sorprendernos que esta apertura a nuevos puntos de vista le aporte al cine lo impensable: ¿cómo una mujer va a estar insatisfecha con la maternidad? Estas reflexiones, como veremos más adelante, se articulan también en el cine dramático, pero es en el terror donde creo que más se refleja ese miedo característico que rodea el embarazo y el cambio vital que eso implica para una persona gestante.
Películas como Goodnight Mommy (Ich seh ich seh, 2014), Tenemos que hablar de Kevin (We need to talk about Kevin, 2011) y The babadook (2014) difieren ampliamente en trama y estilo cinematográfico, así como en países de origen —Austria, Estados Unidos y Australia, respectivamente—, pero las tres comparten un disparador en particular: una madre que teme profundamente que haya un problema con su hijo, algo de malvado en ellos, que termina por causarles rechazo o una crisis nerviosa. Por supuesto, como ya dije, estos filmes son completamente diferentes el uno del otro, lo que muestra que a pesar de que haya temáticas comunes en el cine feminista e independiente, los clichés han sido evitados con facilidad, algo que hace tiempo no estaba sucediendo en el cine de terror. En Goodnight Mommy, de Veronika Franz y Severin Fiala, la causa del terror es más bien atmosférica, el elemento extraño es ambiguo, al menos en un inicio, y el punto de vista es más bien el del hijo en vez del de la madre. En esto se diferencia tanto de Tenemos que hablar… como de The babadook, ya que ambas ponen el foco en el sentir de la madre: en la primera, escrita y dirigida por la británica Lynne Ramsay, una madre intenta recrear los hechos de algo horrible que ha pasado, algo que tiene que ver con cómo no pudo ser la madre ideal para su hijo, porque este le mostraba una faceta perversa a ella que el resto del mundo no podía ver; la segunda, de Jennifer Kent, se centra en la preocupación de una mujer viuda por su hijo, quien tiene berrinches constantes, y no puede dormir a causa de un monstruo en su habitación.
Distintos son los casos de películas como Una chica regresa a casa sola de noche (2014) y de Blue My Mind (2017), que tienen como protagonistas a dos chicas adolescentes, ambas con aspectos sobrenaturales en sus seres. Por un lado, una vampira que vive en una ciudad perdida en todo sentido, sin nombre ni ubicación determinada—los personajes hablan persa, pero la película fue rodada en California—, y vive una vida aburrida y con un hambre que sacia ‘gracias’ a sus vecinos, personajes que viven en estado de decadencia y vicio, hasta que se enamora de un muchacho. La originalidad de la directora Ana Lily Amirpour reside en el haber construido una película donde la protagonista es el monstruo, y el monstruo es simpático, y cuando no es simpático también es terrorífico, pero que por más terrorífico que sea, sigue siendo una chica adolescente como muchas otras. En Blue My Mind, la protagonista tiene su primera menstruación, y con esta llegan también cambios a su cuerpo que van más allá de lo esperable, o de lo humano, y el monstruo, la fuente del terror, es su cuerpo mismo, aquello en que va transformándose y los instintos e impulsos que le surgen a esta adolescente. Lisa Brühlmann construye un relato de terror psicofísico a partir de las consecuencias físicas y sociales que la adolescencia le trae a muchas mujeres.
Desmadres
Como mencioné antes, el haber bajado de un pedestal la idea de la maternidad, el haberla develado en cuanto la construcción que es, en vez de algo “natural” se lo debemos a la intervención feminista en la producción mundial de relatos, y en particular, en el cine, ese arte y entretenimiento apto para un consumo masivo. Aunque este ya se había encargado de mostrarnos que la maternidad no es siempre algo placentero, divertido, o que nos “realiza”, y que, por el contrario, puede ser extremadamente difícil y agotadora, un trabajo como —o más arduo— que cualquier otro, aún faltaba desafiar la idea de la maternidad como algo necesario, como algo que una no puede simplemente rechazar. La última década nos ha dado películas que se proponen mostrar precisamente eso, mujeres que rechazan la maternidad o su rol de “madre de”, en diferentes etapas de sus vidas y por diferentes motivos, pero el resultado siempre es similar: la sociedad no está, ni siquiera hoy, preparada a perdonarle a una mujer su rechazo a la maternidad.
El aborto de por sí es una temática que ha sido, y sigue siendo, tratada con suma distancia y tabú en el cine. Solo en los últimos años parecen haber surgido historias que se animan a hablar de aborto con sinceridad y sin secretos, a narrarlo como un hecho más, algo común, en aquellos lugares donde es legal —como sucede en la comedia independiente Obvious Child (2014) de Gillian Robespierre, y a exponer el horror que implica vivirlo en clandestinidad. En un filme poco conocido, aunque realmente impactante, de la costarricense Alexandra Latishev Salazar, se narra la historia de una joven estudiante con una vida tradicional y monótona: va a la universidad, juega al rugby, vive con sus padres, empieza a salir con un chico. Un solo detalle rompe esta aparente monotonía, y es que la protagonista de esta película, oportunamente titulada Medea (2017), está embarazada. Nos enteramos por casualidad, ya que ella con nadie lo habla, a nadie le cuenta, y sigue con su vida como si nada pasara. Lamentablemente, en los países en los que el aborto es ilegal —como en Costa Rica, donde solo existe el causal de peligro a la salud física de la madre para poder acceder a un aborto legal—, no es poco común que sucedan casos como este, en los que la persona embarazada entra en un estado de negación, a veces hasta el nacimiento, u otras hasta que el embarazo ya está muy avanzado. Lo que nos muestra la directora, de forma totalmente indirecta y sugestiva, es lo aterrador que puede ser para una persona que no quiere estar embarazada, que no quiere dar a luz, vivir un proceso por el que tu cuerpo se vuelve terreno tomado, en un contexto en el que el embarazo no deseado fuera de un vínculo formal está casi tan estigmatizado como el aborto mismo. La crudeza de esta película está en la manera en que sigue e imita la negación de la protagonista, nos hace conscientes de su embarazo para luego mostrarnos cómo todo sigue a pesar de eso, cómo ella juega al rugby, cómo tiene conversaciones incómodas con sus padres conservadores; hasta que es demasiado tarde, y se ve obligada a tomar el asunto en sus manos, comprometiendo así su salud en todo sentido.
Lamentablemente quienes argumentan que el aborto es homicidio y que quienes transitan un embarazo deberían llevarlo a término, porque ya aprenderán a cuidar de ese hijo, a quererlo, o que lo pueden dar en adopción, suelen ser las mismas personas que luego no dudarán en criticar los errores de crianza que cometen otros, y más que nada, otras. Otro aporte que ha hecho el feminismo a la narración de historias complejas sobre maternidades forzadas, es evidenciar que, a menudo, un embarazo no deseado trae como consecuencia una responsabilidad no deseada, una responsabilidad para la que muchas no están listas. La hermana (L’enfant d’en haut, 2012) de Ursula Meier expone esta problemática en la figura de una joven que vive junto a su hermano pequeño que roba esquís a turistas en un centro de deportes de nieve. La hermana no se hace cargo de él como debería, y durante toda la primera parte del filme los otros personajes así como el público proceden a juzgarla, a marcarle lo irresponsable que es, a opinar que es demasiado desconsiderada para con su hermano, quien solo busca su afecto y compañía. Pero la hermana no es la hermana, o al menos no lo fue originalmente. Lo que hay, nos damos cuenta, es el resultado de una maternidad forzada, que por ser forzada precisamente nunca pudo ser maternidad, y se volvió en otra cosa, algo frustrante e insatisfactorio tanto para niño como para mujer, algo que jamás será eso que cada uno hubiese querido que fuera, y esa insatisfacción solo puede ser pensada al dejar de elevar y divinizar el rol maternal, si es que existe siquiera fuera de nuestros propios constructos.
Menos frecuentes son aquellas películas que hablan de un rechazo tardío a la maternidad, a la familia, pues es un terreno aún poco visitado, aquel del hartazgo a una vida en familia, del arrepentimiento de haber vivido la vida de “esposa de” o “madre de”. Las generaciones de hoy, más que nunca antes, están poniendo en duda los cuentos de hadas que nos cuentan desde que nacemos: conocé al amor de tu vida, tené muchos hijos, vas a ser feliz. Muchas mujeres que aún viven hoy están empezando a preguntarse, “¿realmente fue necesario todo eso para ser feliz?”, “¿Me hizo más dichosa casarme?”, “¿Viví una mejor vida por haber sido madre?”. Últimamente, son varios los estudios psicológicos que han querido demostrar que la respuesta a todo esto es “no”. Y el cine —y las cineastas mujeres— no puede sino ponerse al día, con películas como My Happy Family (2017) de Nana Ekvtimishvili y Simon Groß, que relata el hartazgo de una mujer georgiana de vivir con su familia, y decide mudarse a un departamento sola, con todo lo que eso implica en una sociedad aún tradicional, culturalmente dominada por la mentalidad de la Iglesia ortodoxa y apostólica. Ella ya ha criado a sus hijos, le ha sido fiel a su marido, y a tolerado vivir en medio de una familia numerosa, pero la película empieza y lo que vemos es su rostro de infelicidad, rostro que cambia radicalmente en cuanto logra tener su propio espacio y estar lejos de los gritos de su familia. Lo extraño es que historias como esta aparecen menos en el cine que aquellas sobre temas más crudos. Existe una especie de reticencia de las personas a la hora de aceptar la posibilidad de que aquellas condiciones de vida que el feminismo hoy sigue intentando derribar ya hayan causado, en todo el mundo, la infelicidad de aquellas mujeres que hoy son abuelas, madres o esposas: ellas, que ya han tenido décadas de esa vida resignada y vivida en función del bienestar de marido y prole antes que para ellas mismas; ellas, a quienes nunca se les ocurrió siquiera la pregunta ¿Qué quiero hacer de mi vida?, porque pensar en términos de un querer propio no se les presentaba como una posibilidad; ellas, que han tenido que esperar, a que sus hijos se vayan de casa, en algunos casos, o —por más terrible que suene— a que sus esposos ya no estén, para finalmente poder hacerse esa pregunta, y responderla.

Gulistan, tierra de rosas (Gulîstan, Land of Roses, 2016), de Zayne Akyol
Sagrada familia
Habiendo mencionado el contexto cultural y social que las religiones ortodoxas promueven e influencian, y el lugar en el que colocan a las mujeres —a veces a través de leyes, otras con reglas no dichas pero implementadas por el común de la gente—, es inevitable mencionar el auge de cine feminista que ha habido en aquellos países con una fuerte tradición religiosa que no solo es parte de la vida social, sino del mismo sistema político. Mujeres de Arabia Saudita, Turquía, Israel, Líbano, Irán y otros, están acudiendo al cine como herramienta de denuncia, como el medio más adecuado para hacer visibles aquellas historias desde una perspectiva local, y no desde el habitual prejuicio occidental.
La opresión en base al género es algo que se va aprendiendo, pues nadie nace creyéndose menos o más que el otro en base a su genitalidad, y nadie viene a este mundo habiendo asumido un determinado “rol”. Eso es lo que nos muestra una película como La bicicleta verde (Wadjda, 2012), a través de la iniciativa de una niña de diez años para poder comprar su primera bicicleta, y que para hacerlo, elige competir en un concurso de lectura del Corán: si lo gana, podría obtener el dinero suficiente para obtenerla. Pequeños grandes obstáculos tiene en su camino: antes que nada, Wadjda nunca aprendió a andar en bicicleta, una actividad considerada poco apta y moralmente cuestionable para una niña; pero además, ella no es una niña obediente, devota, del tipo que acostumbraría emprender una tarea como la de aprender a leer un texto tan antiguo. Esta película —el primer largometraje de ficción en haber sido enteramente filmado en Arabia Saudita, y el primero en ser dirigido por una mujer de esa nacionalidad— se narra con suficiente ligereza para digerir el contenido, pero también porque la directora y guionista, Haifaa Al-Mansour, sabe que las personas somos capaces de inventar alegría hasta en contextos de opresión, y que poder sentir alegría en contextos de opresión —y, sobre todo, al burlarse del opresor— es una forma de resistencia.
Similar enemigo, pero muy diferente filme es el caso de Gulistan, tierra de rosas (Gulîstan, Land of Roses, 2016): un documental sobre un grupo de mujeres de armas tomar, integrantes del movimiento guerrillero del PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. La directora Zayne Akyol sigue a esta milicia conformada exclusivamente por mujeres que dejaron sus viejas vidas atrás para adentrarse en los montes en defensa del territorio kurdo, que se ve amenazado por un enemigo más nuevo: el ISIS. Estas mujeres hace mucho que no son niñas, y la vuelta del fundamentalismo a Turquía, o una posible victoria de ISIS representa para ellas una cuestión de vida o muerte, de libertad o absoluta sumisión, de una vuelta atrás de las libertades ganadas en ese país para las mujeres, gracias al carácter laico del estado turco —que al día de hoy se ha estado perdiendo—, pese al estilo de vida predominantemente religioso que llevan la mayoría de los habitantes.
Pero con esto no debe creerse que el monopolio de los estados religiosos lo tiene el islamismo (difícilmente nos vaya a sorprender esto a los latinoamericanos), pues tanto el cristianismo como el judaísmo tienden a aferrarse fuerte al control de la vida de los ciudadanos, tal como se expone en Gett: El divorcio de Viviane Amsalem (2014) de Ronit y Shlomi Elkabetz. La protagonista quiere algo sencillo o, al menos, que debería ser sencillo en el siglo veintiuno y en un país “desarrollado” como Israel: un divorcio. Sin embargo, en dicho país no existe la unión civil, es decir, que matrimonio y divorcio deben pasar por las manos de los rabinos, y mientras el matrimonio no es algo difícil de obtener, el divorcio es otra historia, y Viviane debe atravesar un largo y agotador juicio en el que un jurado de rabinos evaluará qué tan legítimos son sus motivos para querer divorciarse de su marido. Y no, “ya no quiero estar casada con él” no cuenta como motivo. Dios necesita más que eso.
La fina línea
La violencia de género tiene una misma matriz, pero las formas en que se plasma pueden variar enormemente: no hay un solo tipo de violento, así como no hay un solo tipo de víctima, ni un único contexto en el cual la misoginia llega a los peores niveles. El grito de hartazgo frente a la violencia machista recorre el mundo entero, y el cine es uno de los ámbitos en los que su eco se escucha. Las historias difieren y también la manera en que estas cineastas abordan esta problemática, pero la toma de conciencia de que existen violencias sistemáticas, psicológicas, físicas y sociales especialmente dirigidas hacia las mujeres, no puede revertirse.
Fue hace muy poco que vi la película más cruda y, tal vez, explícita en el tratamiento de la violencia de género que haya visto jamás. Normalmente, las escenas que muestran violaciones en el cine me parecen injustificadas, de sobra, más producto de la mente de un varón cis queriendo imaginar esa violación, porque en general, las mujeres bien sabemos cómo es una violación, cómo sería —o cómo fue—, y no necesitamos revivir esos traumas en el cine de manera gratuita. Aquellas violencias que son especialmente dirigidas a un grupo, y que para las personas que conforman este grupo pasan a ser una amenaza cotidiana, no deberían ser mostradas en el cine a menos que su fin sea mostrar algo invisibilizado o aportar algo a la forma en que se narra esa violencia. Porque de otra manera, no deja de ser distinto a mucho del contenido que ya se encuentra en la pornografía online —simulaciones de violación, o inclusive, violaciones reales como la que cometieron y grabaron los españoles del infame grupo de amigos conocido como «La Manada»—, y así su fin termina siendo la revictimización de unas, y el deleite de otros.
Pero las realizadoras de Holiday (2018) —la película a la que me refiero—Isabella Eklöf y Johanne Algren, lograron filmar escenas de violencia sexual y física de un crudeza casi intolerable, sin perder de foco que lo que se está queriendo contar no es esa violencia de por sí, pues hay mil formas de narrar que alguien ha sido violado sin mostrar la violación en detalle. La escena de violación que hay en Holiday es casi la antítesis de la famosa escena de Irreversible (2002) de Gaspar Noé, y me parece que el género de los respectivos autores no es casual. Noé perfila una violación que es, de alguna forma, excepcional, porque como cualquier persona informada sobre el tema sabe hoy, la mayoría de las mujeres son violadas por personas de su entorno, conocidos, amigos, familiares, parejas, y lejos están de la típica historia de mujer que caminó sola de noche y terminó como terminó porque no escuchó con atención la historia de Caperucita Roja cuando era niña. Al fin y al cabo, el único fin de esa escena es hacer un debut en el mayor nivel de violencia hacia mujeres alcanzado en el cine hasta ese momento. Pero Eklöf y Algren van más allá de la mera exhibición del horror de una violación, incluso partiendo de una propuesta similar: filmarla en toda su duración, sin cortar, de principio a fin. La diferencia radica en el contexto: el violador es la pareja de la víctima, un mafioso controlador que tiene a todo un grupo de gente a su disposición que nunca lo desobedecerían; la escena sucede en pleno día, en una casa de vacaciones que comparten con sus amigos; la violación surge de manera espontánea pero no poco esperada, y sucede mientras el resto de las personas están a metros de distancia, mientras hay niños jugando afuera en el jardín, ellos estando en la sala de estar, y hasta se ven los pies de una mujer de ese grupo que desciende las escaleras y cuando ve lo que está sucediendo, regresa arriba rápido, sin decir nada. El espectador se encuentra abrumado y no solo por la violencia física y sexual que la protagonista está sufriendo, sino porque la impunidad y complicidad de todo ese contexto es aplastante.
Desafortunadamente, en un solo artículo no me es posible analizar todas las películas destacables que han sido hechas desde una perspectiva feminista, o influenciadas por el feminismo. Es por eso que no quiero dejar de mencionar algunas que tuve que dejar afuera, pero que dan cuenta de la heterogeneidad que abarca el nuevo cine feminista: Las lindas (2016) de Melisa Liebenthal, Les innocentes (2016) de Anne Fontaine, Ava (2017) de Léa Mysius, La niña de tacones amarillos (2015) de Luján Loioco, Divines (2016) de Houda Benyamina, Una hermana (2016) de Sofía Brockenshire y Verena Kuri, Mon roi (2015) de Maïwenn, Mustang (2015) de Deniz Gamze Ergüven, Las hijas del fuego (2018) de Albertina Carri, Nadie quiere la noche (2015) de Isabel Coixet, Estiu 1993 (2017) de Carla Simón, Abrir puertas y ventanas (2011) de Milagros Mumenthaler.

Tres anuncios por un crimen (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017), de Martin McDonagh
Muñecas, histéricas o estúpidas
Sin embargo, tampoco quiero dejar de hablar de aquel cine que también es, de cierta forma, un resultado de la presente visibilidad mundial del feminismo y de su determinación a penetrar en todos los aspectos de la sociedad: son aquellas películas a las que me gusta llamar “impostoras”, porque se jactan tener “personajes femeninos fuertes y complejos” o de basar sus historias en los horrores de la violencia y desigualdad de género más brutal, pero que al fin y al cabo están plagadas de mensajes peligrosos, moralistas y/o condescendientes.
Es esencial no confundir dar protagonismo con dar representación, porque si el protagonismo no logra visibilizar lo oculto y lo ignorado, y sigue reforzando estereotipos o tratando las vivencias de un tipo de personaje de manera superficial y funcional a hacer una película taquillera, el aporte al arte y a la cultura es nulo. No solo sucede en el cine más comercial, el indie también peca de reducir a los personajes femeninos a su relación con algún interés amoroso: las así llamadas, manic pixie dream girl (“chica hada maníaca de ensueño”)—término acuñado por el crítico de cine Nathan Rabin— están vivitas y coleando aún en los tiempos de esta oleada feminista. Para evitar hablar de los sospechosos de siempre y demostrar que estos estereotipos no parece irse a ningún lado, el primer largometraje de ficción del canadiense Pascal Plante, Los tatuajes falsos (2017), sigue con este modelo de personaje femenino que parece ser la chica ideal para el protagonista masculino, ideal para ayudarlo a superar los traumas que transita y tener un breve romance que perdure en sentimiento. El problema es que la película supuestamente retrata la historia de ese romance, no de un protagonista, y sin embargo la mujer casi no tiene trasfondo personal, problemas propios: excepto cuando cuenta de que un ex la dejó, su vida parece color de rosas y su única función en la película es servirle de soporte emocional a su nuevo amante.
Pero a veces los problemas de caracterización y de guión que respectan a los personajes femeninos tienen que ver con un —aparente— intento de hacer lo contrario, de darles “complejidad”. Aún no sé bien cuál es el impedimento que tienen muchos cineastas en lograr esta dificultosa hazaña, pero los resultados de muchos de estos intentos son decepcionantes. Puede que se trate de una tendencia del cine francés, o simplemente de una melancolía por el lado que menos se extraña del neorrealismo italiano o de la Nouvelle Vague, de cualquier manera, películas como Amantes por un día (L’amant d’un jour, 2017) de Philippe Garrel pintan un mundo en el cual ser una mujer compleja es lo mismo que padecer un trastorno mental. Por más aval que haya recibido este filme, no se puede negar su evidente moralismo y condena al amor libre, y que intenta disfrazar la poca estima que le tiene a las mujeres por una voluntad de retratar la “sororidad”. Un profesor que sale con su alumna, y acuerdan tener una relación abierta, pero aparentemente, para Garrel, una mujer veinteañera es demasiado inmadura para entender la diferencia entre “relación abierta” y tener relaciones sexuales en el baño de la universidad donde trabaja tu pareja, a puerta abierta, cuando lo amás en serio. Aparentemente, para Garrell, también, es absolutamente normal querer suicidarte porque cortaste con tu pareja si sos una mujer. Nos ponemos demasiado sensibles. Todos lo saben. Tan normal que ni se habla de depresión, ni de ir a terapia, es solo un episodio: algo que, según sugiere la película, se soluciona retomando el vínculo con esa pareja cuyo abandono te había dado ganas de suicidarte. Todo está bien. Como cualquier conocedor del sexo débil sabe, las mujeres a veces padecemos de histeria, e incluso si somos estudiantes universitarias, al fin y al cabo, nos pasamos el día entero pensando en hombres, o estando con ellos. ¡No podemos evitarlo!
Dos últimos casos quiero traer a cuentas, por ser filmes que tuvieron éxito tanto en la crítica como en la taquilla, y porque justamente es este alcance masivo que hace que el discurso que exponen sea relevante. Y cuando ese discurso se articula a partir de historias de femicidios, es necesario analizarlo desde una perspectiva feminista. Vi Wind River (2017) de Taylor Sheridan y me pareció que tranquilamente podría haber sido escrita y producida en la edad de oro del western estadounidense: no solo encaja perfectamente en este género, sino que —dejando de lado que la agente del FBI es una mujer y que la censura presente en el cine Hollywoodense en ese entonces no le hubiera permitido ciertas “licencias”— parece escrita por una mente de medio siglo atrás. Una mujer violada y asesinada dentro de una reserva indígena alejada, el FBI manda a una agente de la ciudad a investigar el crimen, un cowboy local (interpretado por Jeremy Renner) se pone a investigar por su cuenta, mientras los padres de la víctima, miembros de esa comunidad indígena, apenas pueden vivir de la tristeza. Todo muy progresista y diverso, ¿no? Lo que Sheridan parece no haber entendido, o no haberle importado, es que para hacer un guión sobre los horrores del machismo y del estado de marginación en que viven, aún hoy, las víctimas de la colonización de América, no basta con poner a mujeres e indígenas como personajes. La agente del FBI llega tarde a todo descubrimiento, porque está “fuera de lugar”, por ser de ciudad, y porque ese trabajo es para gente ruda —es decir, hombres—; termina en un hospital luego de que el cowboy la salve, y en la cama, tapada como una niña, se pone a llorar mientras su salvador la consuela diciéndole que fue muy valiente. El padre y el hermano de la víctima ambos reciben discursos aleccionadores de ese corajudo blanco, porque él sabe mejor lo que están sintiendo que ellos mismos. Y como si fuera poco, aunque ya sabemos lo que le pasó a la víctima, el director decide que la mejor idea es mostrar esa violación hacia el final de la película, porque nunca está de más mostrar de manera gratuita cómo se violenta a una mujer. En conclusión, si estás escribiendo un guión que hable sobre la violencia de género y el racismo, procurá que no se trate sobre un varón blanco explicándoles cómo vivir su vida y hacer su trabajo a mujeres y personas indígenas —mientras éstos hablan poquísimo y dicen casi nada— y, por supuesto, salvando el día.
La última película “impostora” que ha sido ampliamente aplaudida y sospechosamente festejada hasta por el mismo “feminismo”, es la galardonada Tres anuncios por un crimen (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017). Su director, Martin McDonagh, es un cineasta británico que ya había obtenido cierto reconocimiento gracias sus dos largometrajes anteriores, Escondidos en Brujas (2008) y Siete psicópatas (2012). De algo podemos estar seguros, no solo por el estilo de Tres anuncios por un crimen, sino por sus dos filmes anteriores, y es que McDonagh hace, casi exclusivamente, humor negro. Lamentablemente, la discusión sobre con qué se puede hacer humor y con qué no, sobre de qué está bien reírse, es extensa, y no hay una respuesta final; por mi parte, opino que el humor puede hacerse en cualquier contexto, y sí, hasta en el contexto de una película que habla sobre violencia de género. Pero el humor es un recurso como cualquier otro, y como tal, tiene sus propios mecanismos: depende de cómo lo formules, de dónde haya un gag, de en qué momento surjan las risas, podés terminar burlándote del opresor, del oprimido, de la situación en general o de lo absurdo de ésta. El problema en Tres anuncios por un crimen está tanto en el uso del humor, como en la construcción del guión y de los personajes.
Realmente me parece impensable decir que una película es “feminista”, cuando uno de los gags se genera un segundo después de que un hombre empieza a ahorcar a su ex mujer contra una pared, con el hijo de ambos presente, y aún menos cuando el gag se trata de que la nueva novia de ese hombre —unos treinta años menor— entró súbitamente a la habitación donde esto sucede y es tan estúpida que se queda preguntando algo sin darse cuenta de que su novio está ahorcando a su ex. Me parece irresponsable decir que una película es “feminista”, si los únicos otros dos personajes femeninos con más de dos líneas de diálogo que hay en ella además de la protagonista (Frances McDormand), son dos veinteañeras que son el perfecto ejemplo del estereotipo de la chica linda y estúpida, y cuyo fin es estrictamente ser eso, para que nos riamos de su estupidez. Me parece ridículo decir que una película es “feminista” — o que tiene un buen guión—, si propone que el personaje más racista, violento, corrupto y misógino entre todos, se redima y cambie su personalidad por completo en cuestión de segundos —convirtiéndolo inclusive en un héroe que arriesgaría su vida por resolver un caso que hasta ese momento poco y nada le había importado—, solo porque su jefe le escribió una linda carta post-mortem que le decía que se portara bien. Por último, y en conclusión, me parece desconcertante que una película resulte tan aplaudida y galardonada cuando usa el humor, de principio a fin, para hacer que la violencia de género y el racismo que padecen muchos de los personajes resulte más light, subestimando la gravedad de que violen y quemen a una chica, de que golpeen a una mujer, de que la policía ejerza violencia sistemática contra gente negra; y para que al fin y al cabo, el “héroe” en parte resulte ser un personaje nefasto en todo sentido, porque de cualquier manera, la culpa es de una mujer, de su violenta madre que lo maleducó.
La violencia de género no es un recurso narrativo absurdo: hoy mismo, en Estados Unidos o en Argentina, hay hombres violando mujeres y prendiéndolas fuego. Todavía hay maridos moliendo a golpes a sus esposas porque hicieron algo que “no les cayó bien”. Y no, todavía no me puedo reír.
Me gusta pensar que estas fisuras se deben a que, casualmente, los guionistas y directores de estos filmes son varones cis y, mayoritariamente, heterosexuales —y el detalle importante es lo que viene a continuación— que no se molestaron ni fueron lo suficiente “humildes” para buscar la opinión de colegas mujeres, cuyas experiencias probablemente tuvieran mucho que aportar a la construcción de ese universo, de esos personajes femeninos y de sus psiquis.
Pero estoy siendo optimista. Supongo que, en realidad, a la mayoría simplemente no les importó. Pero a nosotras sí. Nos importa.