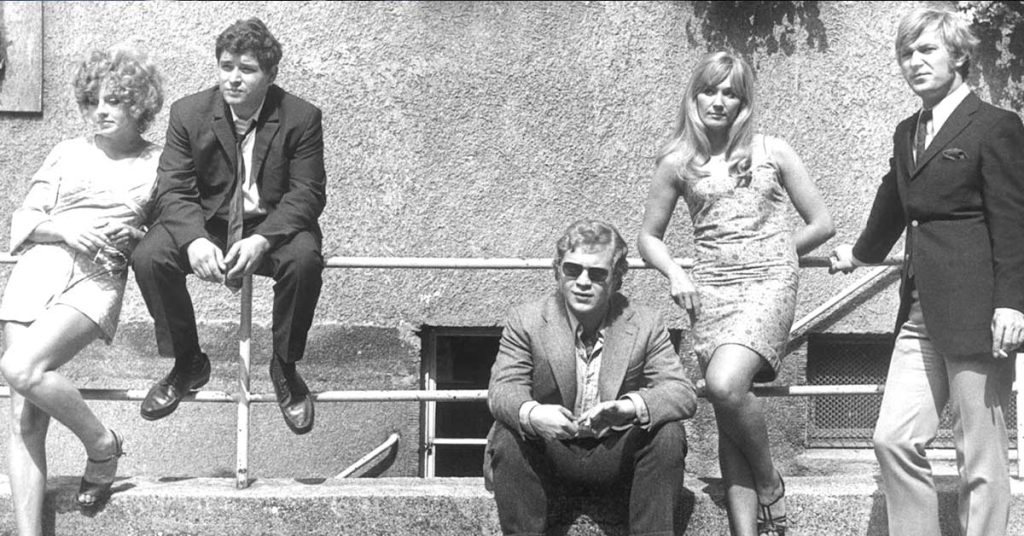Hay directores que se instalan en la memoria del cine por lo que mostraron, y otros, como Rainer Werner Fassbinder, por lo que desnudaron. No sólo a los personajes, sino a toda una sociedad. A casi cuarenta años de su muerte, sus películas todavía golpean como la primera vez. No sólo por su estética afilada y su energía furiosa, sino por la claridad con la que retratan una Alemania partida entre el peso del pasado y la promesa hueca del progreso. En estos días, la Sala Lugones del Complejo Teatral de Buenos Aires le dedica una retrospectiva, una oportunidad única para ver en pantalla grande a uno de los cineastas más incómodos y lúcidos del siglo XX. Fassbinder nació en 1945, el mismo año en que terminó la Segunda Guerra Mundial. Su obra puede leerse como una confrontación constante con esa herencia: una infancia vivida entre ruinas físicas y morales, una juventud atravesada por el silencio y la negación colectiva sobre el horror nazi, y una adultez dedicada a mostrar las grietas de esa supuesta reconstrucción. Pero no desde el lugar solemne del cine histórico o condescendiente. Lo suyo era el melodrama, el exceso, la tensión, el deseo. Un cine político no por los discursos explícitos, sino por la manera en que encuadraba las relaciones humanas como miniaturas de la historia alemana.
El cine de Fassbinder es, entre otras cosas, una larga discusión con el pasado nazi. No desde la denuncia directa, sino desde los ecos que persisten en la vida cotidiana: en las jerarquías familiares, en el autoritarismo de la figura paterna, en el racismo velado (o no tanto), en la represión sexual y emocional, en la nostalgia por un orden perdido. Para él, la Alemania de posguerra no había superado nada. Había corrido un velo, puesto una cortina moderna, pero las estructuras de dominación seguían intactas. En El matrimonio de Maria Braun (1979), una de sus películas más conocidas, lo dice sin vueltas: la protagonista, Maria, logra sobrevivir al caos de la guerra casándose con un soldado que desaparece en el frente, y luego asciende socialmente gracias a su habilidad para manipular a los hombres en un mundo en ruinas. El final, sin spoilers, es una explosión literal y simbólica de esa falsa prosperidad. Fassbinder convierte la vida de Maria en una parábola de la Alemania del “milagro económico”: una sociedad que avanza sobre la negación, sobre lo no dicho, sobre un pacto de silencio. El pasado nazi no se discute: se entierra, se tapa con edificios nuevos y contratos comerciales. Pero el director se encarga de mostrar que ese pasado sigue latiendo, venenoso, debajo de la superficie.
Fassbinder no necesitaba mostrar uniformes o campos de concentración para hablar del autoritarismo. Le alcanzaba con una pareja en un departamento, una madre y una hija que no se escuchan, un jefe que humilla a su empleado. En su cine, la violencia del poder está en los detalles: en una frase hiriente, en una mirada que aplasta, en una estructura emocional que no deja respirar. Películas como Martha (1974) o En un año con trece lunas (1978) retratan relaciones marcadas por la crueldad emocional y el chantaje afectivo. En Martha, por ejemplo, el marido controla hasta el mínimo gesto de su esposa: cómo camina, cómo se viste, cómo se comporta. Y ella acepta esa dominación con una mezcla de terror y deseo. Es una historia de amor, sí, pero narrada como una pesadilla. Y en ese vínculo se puede leer la sombra de un país que también aprendió a someterse a la autoridad, incluso cuando esa autoridad se vuelve monstruosa. Fassbinder entendía que el poder no se ejerce sólo en las instituciones, sino en los cuerpos, en las formas del afecto, en lo que se espera de uno y en lo que uno está dispuesto a soportar. Por eso su cine es profundamente político, aunque no siempre lo parezca en la superficie.
Otro de los ejes centrales en su obra es el deseo. Fassbinder, que fue abiertamente bisexual en una época en la que eso implicaba un riesgo real, hizo del erotismo y la tensión sexual una herramienta de análisis político. Sus personajes desean con fuerza, pero casi siempre a destiempo, contra la norma, con culpa o con rabia. Y esa disonancia es la que revela el peso de la represión social. En El derecho del más fuerte (1975), por ejemplo, un joven homosexual pobre se enamora de un burgués que lo seduce y lo destruye emocionalmente. El amor, en lugar de liberar, reproduce las mismas estructuras de poder que organizan la sociedad: el más rico, el más educado, el más adaptado, termina imponiéndose. El deseo, en vez de ser un espacio de libertad, se convierte en otro campo de batalla. Fassbinder, lejos de idealizar las relaciones queer, las retrata en su complejidad y sus contradicciones, siempre atravesadas por el contexto social. Lo mismo ocurre en Las amargas lágrimas de Petra von Kant (1972), una obra casi teatral donde una diseñadora de moda dominante se obsesiona con una joven modelo. La película es un estudio minucioso sobre el deseo como forma de control y de autodestrucción. Fassbinder usa el artificio, el decorado recargado, las pelucas, los gestos exagerados, para mostrar que lo que hay debajo de la superficie es mucho más brutal: una guerra emocional donde nadie gana.
Fassbinder odiaba la hipocresía. Y pocas cosas le resultaban más insoportables que el progresismo de clase media que hablaba de libertad mientras mantenía todas las estructuras de dominación intactas. Por eso su cine está lleno de personajes burgueses que creen ser modernos, abiertos, tolerantes, pero que en el fondo reproducen la lógica del poder con una sonrisa en la cara. En Todos nos llamamos Alí (Angst essen Seele auf, 1974), una mujer alemana mayor se enamora de un inmigrante marroquí mucho más joven. Al principio, sus conocidos fingen aceptar la relación. Pero muy pronto, el racismo, el prejuicio y el rechazo aparecen con fuerza. Fassbinder muestra cómo la sociedad reacciona con violencia ante cualquier desvío de la norma, y cómo incluso el amor más sincero puede ahogarse bajo el peso de la mirada ajena. La crítica no es sólo al racismo o al clasismo, sino también a la manera en que la sociedad se organiza para expulsar lo que no entiende. Los vecinos, los amigos, los colegas: todos participan de una lógica excluyente, aunque no lo digan en voz alta. Es esa “normalidad” la que el director pone en cuestión, mostrando que debajo de lo correcto se esconde lo siniestro.